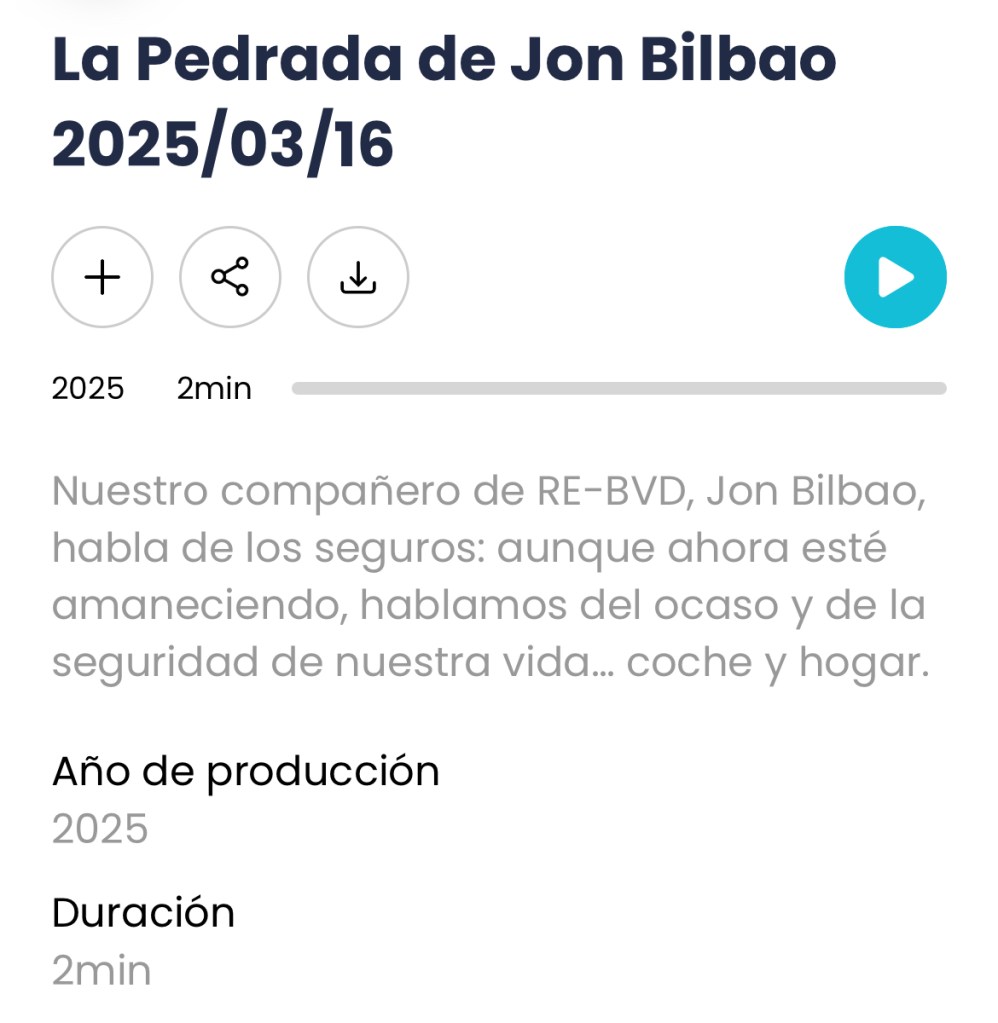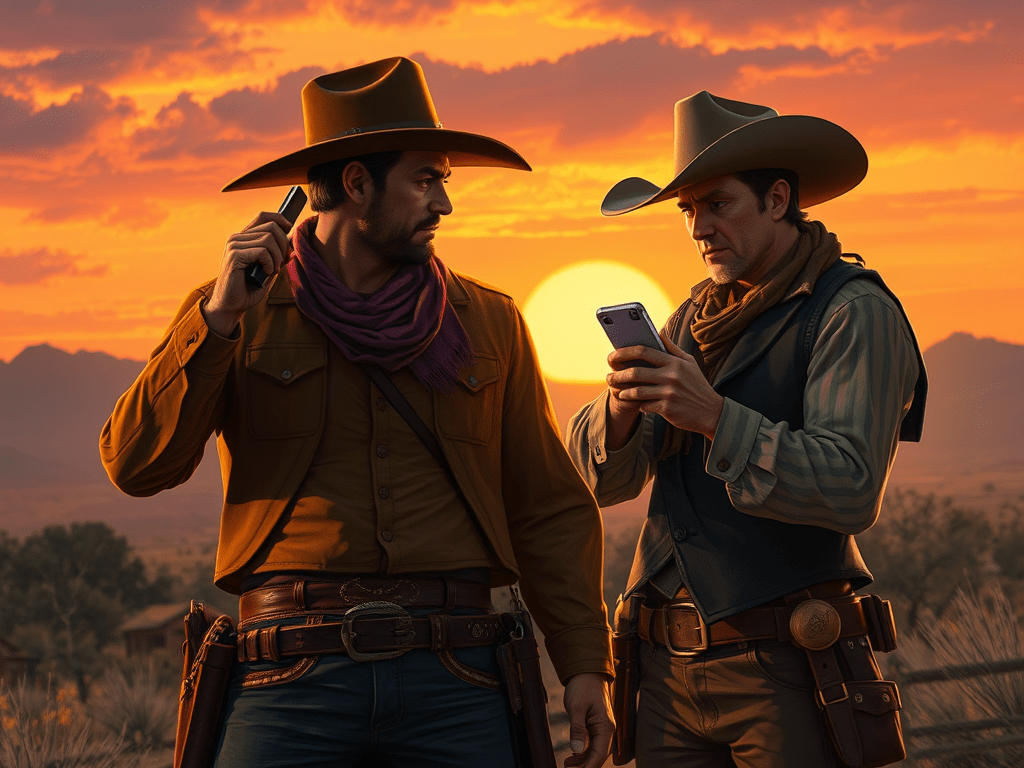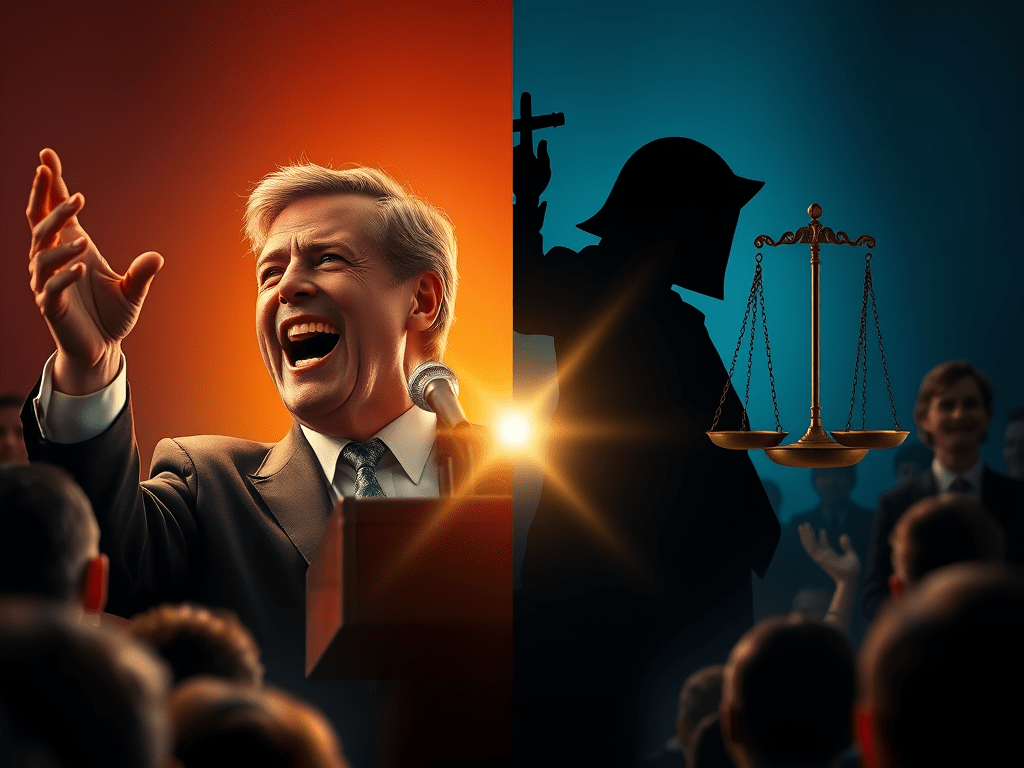Aunque ahora esté amaneciendo, aquel señor representaba el ocaso. Era amable y risueño. Pero para aquel mocoso de 8 años siempre sería el verdugo. Poco sabía aquel hombre lo que pasaba por mi cabeza. El verdugo. Así lo llamaba. Ajeno a mis cavilaciones, él se limitaba a sacar su libreta, hacía unos garabatos, recibía a cambio unas monedas y se iba, pero sin llevarse consigo esa sombra alargada que proyectaban sus visitas. No conseguía quitarme de la cabeza porqué tocaba a nuestra puerta. Se ocupaba de entregar los recibos de la previsión voluntaria, el seguro del ataúd vaya. , donde mes a mes durante toda una vida recordaba a sus clientes su condición mortal y la necesidad de buscar ataúd que velara el sueño eterno…. Pero seguro.
Esta semana me quita el sueño otro seguro. El de mi coche. Cuatro días sin cuatro ruedas y un concesionario donde, a falta de un signo de humanidad al teléfono, sólo un contestador me daba largas hasta que, después de la reanimación carburatoria, entonces sí, otro caballero tan risueño como el primero tendía una factura de tres páginas y dos avemarías. Así, tras enumerar las horas de trabajo, piezas y ecotasas, daba por enterrado el asunto. El seguro cubre el resto, zanjó; sin saber muy bien a qué restos se refería. Tal vez lo poco de mí que allí quedaba de cuerpo presente.
La paciencia es lo único que se pierde. La esperanza, lo último. La esperanza de vida en Euskadi se sitúa en lo 80,8 años. O eso aseguran quienes emplean ese dato para asegurarse su propia existencia y porvenir. Y es que, aunque no estemos del todo seguros, seguramente alguien se ha asegurado ya de asegurarse con seguridad nuestra seguridad futura.
Hablan de primas, aunque me temo que esto iba más de hacer el primo.